/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/26CQTUC7PRH6TOFFYNLVD5O52E.jpg)
A la izquierda, Donald Trump. A la derecha, sus posibles rivales, Bernie Sanders, Joe BIden y Elizabeth Warren
“El pueblo estadounidense está harto de las mentiras, engaños, calumnias, difamaciones y estafas de los demócratas. Su vergonzosa conducta ha creado una mayoría enfurecida. Y eso es lo que somos”, dijo Donald Trump el miércoles a la noche en un sofocante estadio repleto de seguidores en la ciudad de Monroe, Luisiana. “Somos una mayoría, estamos enojados y en 2020 votaremos para sacar de sus cargos a los demócratas inoperantes”, agregó.
Con su presencia, el Presidente buscó apuntalar la candidatura de Eddie Rispone a la gobernación del estado, que se definirá el próximo sábado en una segunda vuelta contra el gobernador demócrata John Bel Edwards. Los republicanos necesitan un triunfo en los últimos comicios del año para compensar las
derrotas en Kentucky —donde el gobernador Ralph Alvarado perdió contra Andy Beshear— y Virginia —donde los demócratas se quedaron con el control de las dos cámaras legislativas del estado—.

Trump dio un encendido discurso de campaña en Luisiana (REUTERS/Leah Millis)
El discurso marcó el tono de máxima tensión que tendrá la campaña de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020. Trump apeló a las mismas herramientas dialécticas que utilizó en 2016, mostrándose como el líder de la mayoría silenciosa que se cansó de los abusos del establishment liberal, que encarnan el Partido Demócrata y los principales medios de comunicación.
Entre el 3 de febrero y el 16 de junio se realizarán las primarias que definirán al rival de Trump. El duelo será muy diferente si el ganador es el ex vicepresidente Joe Biden, un moderado que forma parte de la dirigencia demócrata más tradicional, o alguno de los dos outsiders: Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que están en el extremo izquierdo de la política estadounidense y proponen cambios radicales.
Al mismo tiempo, crece la incertidumbre por el avance del juicio político contra Trump por la sospecha de que presionó al gobierno de Ucrania para que investigue a Biden y a su hijo Hunter por sus negocios en el país. La Cámara de Representantes, controlada por la oposición,
aprobó hace diez días las normas que regularán el proceso.
La estrategia de Donald Trump
“En lugar construir una coalición amplia o centrista, Trump trabajará para movilizar a su base, apelando a sus resentimientos y prejuicios, y presentándose a sí mismo como blanco de una vasta conspiración. Señalará el proceso de impeachment que se está llevando a cabo como evidencia de una ‘caza de brujas partidista’ y de una conspiración anti-Trump por parte del ‘estado profundo’. Seguirá atacando a los medios de comunicación como proveedores de ‘noticias falsas’, incluso a medios normalmente republicanos como Fox News, siempre que lo retraten con una luz que no sea de adoración. Exigirá la lealtad total de los republicanos y atacará a sus oponentes con epítetos despectivos, como ‘soñoliento’ Biden y ‘Pocahontas’ Warren”, dijo a Infobae Richard S. Katz, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Johns Hopkins.
Trump es un presidente fuera de lo común. Entre otras cosas, por su peculiar relación con la opinión pública. El 54% de los estadounidenses reprueba su gobierno y el 41% lo respalda, según el promedio de encuestas que realiza el sitio FiveThirtyEight.
Que tenga un saldo negativo de 13 puntos no es una buena noticia para ningún mandatario, pero lo curioso es que se mantiene en esos niveles desde que asumió. A diferencia de la gran mayoría de los presidentes, que son muy populares cuando comienzan a gobernar y van perdiendo acompañamiento con el tiempo, el magnate inmobiliario tuvo siempre más rechazos que adhesiones, pero estas no cayeron casi nunca de los 40 puntos.

La precandidata presidencial demócrata Elizabeth Warren habla en un mitin político en Raleigh, Carolina del Norte, el 7 de noviembre de 2019 (REUTERS/Jonathan Drake)
“Las fortalezas de Trump son también sus debilidades. Muchos están disgustados por sus insultos y calumnias a los demás. No es empático y no tiene compasión por quienes sufren desastres naturales u otras crisis. Si bien puede jactarse de una baja tasa de desempleo, su Ley de Recortes de Impuestos de 2017 creó un enorme déficit presupuestario que nos afectará durante muchos años. Sus políticas comerciales y arancelarias han producido dificultades inmediatas para los agricultores y para los trabajadores de la industria automotriz, que son las mismas personas a las que dice representar”, sostuvo John S. Klemanski, profesor de ciencia política de la Universidad de Oakland, en diálogo con Infobae.
A esta altura de sus respectivos gobiernos, casi todos los últimos mandatarios estadounidenses se acercaban o superaban el 50% de apoyo. La gran excepción es Jimmy Carter, que a tres meses de haber asumido tenía el respaldo del 70% de la población, pero a los mil días apenas superaba el 30 por ciento. Es de los pocos que no consiguió la reelección.
No obstante, ser popular no la garantiza. George H.W. Bush terminó 1992 con un 57% de aprobación y al año siguiente fue derrotado por Bill Clinton. En cambio, Barack Obama estaba prácticamente en el mismo nivel que Trump, oscilando entre 42 y 45 por ciento, y fue reelecto con claridad en 2012.
Tener un techo electoral bajo podría condenarlo a la derrota en un país con un sistema electoral de doble vuelta, donde termina ganando el candidato que menos espanto despierta, no necesariamente el más querido. Pero no en el sistema estadounidense, donde hay colegio electoral y ni siquiera es necesario ser el candidato más votado para ganar. De hecho, Trump sacó 2,8 millones de votos menos que Hillary Clinton en 2016, pero ganó en más estados y la superó por 77 electores en el Colegio. Ahora apuesta a repetir la fórmula.

El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders habla durante una cumbre sobre la crisis climática en la Universidad Drake, en Des Moines, Iowa, el 9 de noviembre de 2019 (REUTERS/Scott Morgan)
La incierta interna demócrata
La derrota de una figura muy desgastada como la de Hillary Clinton por su larga historia en las altas esferas de la política estadounidense parecía forzar una regeneración en el Partido Demócrata. La expresión más clara de ese movimiento es Elizabeth Warren.
Si bien tiene 70 años, es un rostro nuevo en la política. Es una académica especializada en derecho de quiebras, que se hizo conocida por su fuerte posicionamiento público contra los bancos en la crisis de 2008. Recién en 2013 llegó a su primer cargo electivo al conseguir una banca en el Senado por el estado de Massachusetts, y ahora es una de las favoritas a ganar la primaria. Con un discurso combativo y ambiciosos planes de reforma del sistema de salud y de la economía, que apuntan a una sociedad más igualitaria, tiene mucha llegada a los votantes jóvenes.
Sin embargo, es la precandidata que más rechazo genera entre los votantes conservadores que no se sienten representados por Trump. Muchos la ven como una dirigente radicalizada, que quiere hacer demasiados cambios.
El opuesto sería Joe Biden. El ex senador por Delaware es el postulante más moderado. Claramente es alguien más aceptable para los independientes que no quieren a Trump, pero el ala izquierda del Partido Demócrata lo mira con cierto desencanto. Además, hay dudas por su elevada edad: va a cumplir 77 años a fin de mes. Llegaría con 78 a las elecciones y cumpliría 82 al terminar un eventual primer mandato.
“Creo que Warren seguiría una estrategia basada en la movilización del ala progresista del partido —dijo Katz—. Esto presentará un dilema por su reclamo de un servicio público de salud para todos y el reemplazo de los seguros de salud privados, una política que es muy popular en la izquierda, pero que genera escepticismo entre aquellos a quienes les gusta su seguro. Biden, por el contrario, haría hincapié en su condición de moderado y experimentado, frente a un Trump extremista e irresponsable. Su principal objetivo serían los votantes que apoyaron a Obama en 2012, pero a Trump en 2016. Con respecto a la salud, enfatizaría expandir y mejorar el Obamacare en lugar de reemplazarlo”.
El tercero en disputa es Bernie Sanders, la gran irrupción de la interna demócrata de 2016. Si bien no pudo derrotar a Clinton, sí logró incomodarla, y mucho. Se define socialista y tiene propuestas disruptivas como las de Warren. Pero su figura ya no genera el mismo entusiasmo que hace cuatro años y también se pone en cuestión su edad, ya que tiene 78 años.
/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/KHEDYH6I7NBUHIJWQDBEVXSAIE.JPG)
El ex presidente Joe Biden con los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren durante el debate presidencial demócrata (REUTERS/Shannon Stapleton)
“El sentido común indicaría que Biden tiene mayores posibilidades de vencer a Trump en 2020 —apuntó Klemanski—. Tiene mayor llegada que Warren a los votantes afroamericanos, y las minorías son parte importante de la base del partido. En 2016, la disminución de su participación fue suficiente para darle a Trump la elección. En segundo lugar, la moderación de Biden en comparación con Warren es más atractiva para los independientes, y presumiblemente no le impediría mantener el apoyo de la base demócrata”.
Biden comenzó la carrera como el gran favorito. En junio tenía 33% de intención de voto de acuerdo con el promedio de encuestas del sitio RealClearPolitics. Pero Warren, que en ese momento estaba en apenas 7%, empezó a crecer después de los debates, al punto de llegar a un empate técnico en octubre, con 26% frente a 27% del ex vicepresidente.
De todos modos, Warren tuvo un tropezón el último mes y perdió seis puntos. Biden sigue primero con 28%, ocho más que la senadora, y tercero está Sanders, con 17%, el mismo porcentaje que tenía en junio.
Si las elecciones fueran hoy, Trump perdería por mucho la competencia por el voto popular. Cualquiera sea su rival, su intención de voto no supera el 43 por ciento. En cambio, los demócratas se mueven entre 50 y 52 por ciento.
“Biden es visto como el candidato con más probabilidades de derrotar a Trump porque es muy conocido y atrae a los votantes moderados. Representa un regreso a la forma en que eran las cosas antes de Trump. Pero la pregunta es si puede generar una alta participación entre los votantes más jóvenes y progresistas, a quienes no les gusta Trump, pero son más liberales que Biden. Ellos apoyan a Warren por amplio margen. La cuestión es si las políticas de Warren no son demasiado liberales para el electorado estadounidense. Trump dirá que es socialista y hará de las elecciones una competencia entre el capitalismo y el socialismo con la esperanza de mantener el apoyo de los republicanos a quienes no les gusta su comportamiento, pero favorecen su política económica”, dijo a Infobae Anthony Corrado, profesor del Departamento de Gobierno del Colby College.

El ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg habla en Manhattan, el 30 de mayo de 2019 (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
“Trump tiene dos grandes fortalezas —dijo Katz—. La primera es que parece tener la lealtad absoluta de aproximadamente el 35% del electorado. Aunque está lejos de ser una mayoría en el país, es una sólida mayoría dentro del Partido Republicano, y eso hace que otros republicanos teman desafiarlo. La segunda es que es un maestro en la manipulación de los medios de comunicación. Incluso cuando los ataca, estos informan de los ataques simplemente como declaraciones de la Presidencia y le permiten establecer la agenda noticiosa. Su tercera fortaleza es estructural: que el presidente sea elegido por el Colegio Electoral y no por el voto popular directo. Mientras pueda ganar en los estados decisivos motivando a los votantes blancos, hombres y de educación baja, puede permitirse el lujo de perder en los grandes estados y aún así ser reelecto”.
El objetivo de las elecciones en Estados Unidos es ganar en el Colegio Electoral, no en la suma total de votos a nivel nacional. Cada estado tiene un número fijo de electores, acordes con su población, y en casi todos basta con ganar por un voto para quedarse con todos los que se ponen un juego. En 2016, Trump se impuso por apenas 1,2% en Florida, pero se quedó con los 29 votos que le corresponden en el Colegio.
“La estrategia de Trump va a ser replicar su éxito ganando en los estados claves de Pensilvania, Michigan y Wisconsin o tratar de robarle uno o dos estados a los demócratas, tal vez Minnesota, por ejemplo. Aunque dado el resultado de las elecciones de medio término, en las que su figura fue un problema, parece poco probable que pueda hacerlo. ¿Cómo podría lograrlo? Empleando el mismo tipo de tácticas que usó contra Hillary Clinton. No es que Trump consiguió que más gente votara por él, sino que que convenció a los potenciales votantes de Hillary para que se quedaran en casa. Al pintar a tu oponente bajo una luz negativa, disminuyes la participación de sus electores”, explicó Sean Q Kelly, profesor de ciencia política de la Universidad Channel Islands, consultado por Infobae.

Trump en el escenario en Luisiana (REUTERS/Leah Millis)
Por eso, más importante que ver las encuestas a nivel país es mirar cómo están en los estados más disputados. En las elecciones pasadas hubo, aparte de Florida, otros cinco en los que Trump le ganó a Hillary por menos de 5 por ciento: Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Carolina del Norte. Cuando se observan los sondeos en ellos se llega a la conclusión de que el Presidente no está tan mal encaminado para la reelección.
Trump ganó las elecciones con 304 votos en el Colegio, contra 227 de su contrincante. Como se necesitan 270 para vencer, podría perder hasta 34 y aún así ser reelecto. Asumiendo que vuelva a quedarse con los estados en los que ganó por mayor diferencia, si pierde Florida no podría ceder ninguno de los otros cinco. Pero si gana allí podría perder hasta dos, a menos que sean Pensilvania y Michigan, que suman 36 electores.
Si la candidata demócrata fuera Warren, Trump sería reelecto porque le ganaría en los seis estados, según encuestas de The New York Times y Siena. Si fuera Sanders, también, porque perdería solo en Michigan y en Wisconsin, que suman 26 electores.

Seguidores de Trump llenaron un estadio en Monroe (REUTERS/Leah Millis)
Pero Biden lo derrotaría, ya que Trump apenas lo supera en Carolina del Norte. En cualquier caso, el desenlace es absolutamente incierto, porque en los seis estados las diferencias están dentro del margen de error. En Michigan y Pensilvania, Biden lo aventaja por un punto; en Wisconsin y Florida, por dos; y en Arizona, por tres.
“Creo que el candidato más fuerte contra Trump sigue siendo Joe Biden. Los estados del norte del Medio Oeste, Michigan y Wisconsin, junto con Pensilvania, fueron responsables de la victoria de Trump en el Colegio Electoral en 2016. Biden es nativo de Pensilvania e históricamente ha tenido un fuerte apoyo de los demócratas de cuello azul, algunos de los cuales votaron por Trump. Dicho esto, creo que cualquiera de los principales candidatos demócratas puede vencer a Trump el próximo noviembre”, explicó Richard A Arenberg, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Brown, consultado por Infobae.

Donald Trump en el mitin de campaña en Monroe, Luisiana, el 6 de noviembre de 2019 (REUTERS/Leah Millis)
La sombra del juicio político
A medida que se conocen las declaraciones de los testigos citados por el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, Trump parece más complicado por el avance del proceso. Pero, como su nombre lo indica, el juicio es político, no jurídico. Más allá de si infringió o no alguna norma, lo decisivo es cuánto apoyo político tiene.
Trump puede mirar el impeachment con cierta tranquilidad. La media de sondeos de FiveThirtyEight revela que, entre el público en general, el 48% está a favor del proceso y el 44% está en contra. Antes de las revelaciones sobre Ucrania, los números eran inversos. En julio solo el 38% lo apoyaba y el 53% lo rechazaba.
Pero aunque la mayoría esté a favor de destituirlo, el juicio no se resolverá en las urnas, sino en el Senado. Se necesitan dos tercios de la cámara para desplazar a un presidente y los republicanos tienen mayoría. Así que los demócratas necesitarían que una porción importante de ellos vote contra el presidente.
“El impeachment está funcionando para fortalecer los sentimientos negativos hacia Trump entre los votantes independientes y moderados, pero está sirviendo principalmente para reforzar la oposición a los demócratas y el apoyo que Trump recibe de su base. Aunque es probable que la cámara demócrata vote a favor de enjuiciar a Trump, es muy poco probable que el Senado lo condene”, dijo Corrado.

El republicano fustigó a los demócratas en su discurso (REUTERS/Leah Millis)
Hay evidencias de que muchos senadores republicanos tiene profundas diferencias con Trump. Pero están en un dilema, porque comparten votantes, y estos están masivamente en contra del impeachment. Sólo el 10% está favor, frente al 82% de los demócratas y el 44% de los independientes.
Aunque crean que el mandatario es culpable, votar por la destitución sería un suicidio para muchos de ellos. El peligro de ser castigados por sus propios seguidores cuando quieran renovar sus bancas es demasiado grande.
“No tiene precedentes el caso de un presidente que se presente a la reelección habiendo sido enjuiciado por la Cámara de Representantes, pero absuelto por el Senado. Bill Clinton ya había sido reelecto cuando le sucedió. Si bien el juicio político no tuvo un efecto decisivo en las elecciones de medio término de 1998, tuvo un modesto impacto positivo a favor de los demócratas. El impeachment pesaría sobre la campaña de Trump, pero es probable que sus partidarios más bulliciosos se energicen. Algunos de los modelos actuales para predecir su desempeño en las elecciones, que se basan en indicadores económicos, sugieren que será reelecto porque la economía estadounidense es fuerte. En circunstancias normales, estas previsiones serían bastante fiables, pero en este caso la presencia de un juicio político podría confundir”, concluyó Kelly.
 Policías chilenos custodian el sábado un supermercado cerrado por las protestas en Santiago.
Policías chilenos custodian el sábado un supermercado cerrado por las protestas en Santiago. 
 Miles de personas protestan en La Paz este domingo. En vídeo, la crisis que ha provocado su dimisión.
Miles de personas protestan en La Paz este domingo. En vídeo, la crisis que ha provocado su dimisión. 




 YPF, una de las que perdió por el dólar y el congelamiento
YPF, una de las que perdió por el dólar y el congelamiento 



 Mesa llamó a un "acuerdo nacional" que consensúe nuevas autoridades electorales que monitoreen las próximas votaciones en Bolivia
Mesa llamó a un "acuerdo nacional" que consensúe nuevas autoridades electorales que monitoreen las próximas votaciones en Bolivia 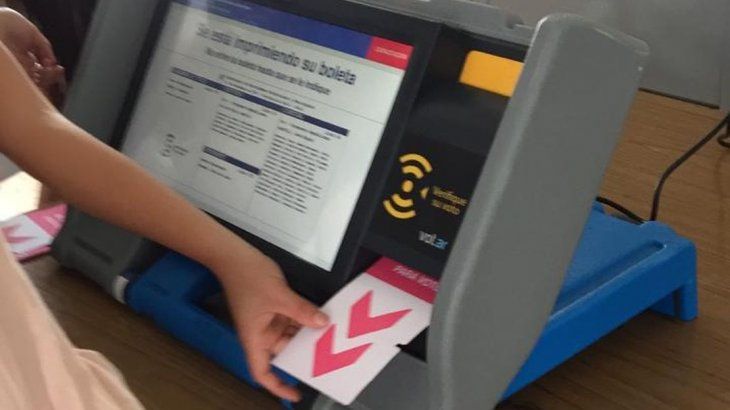
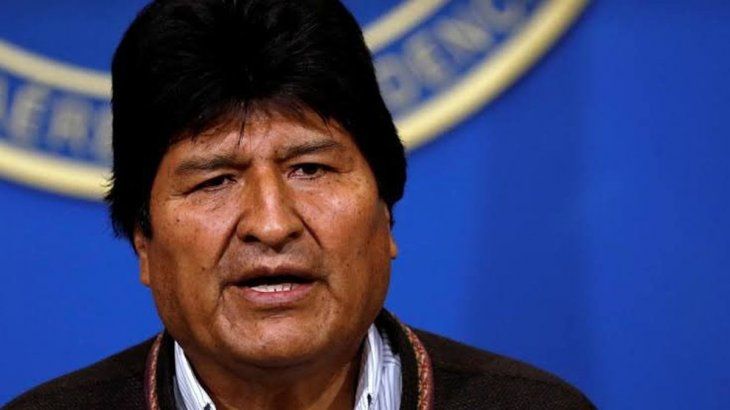

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/26CQTUC7PRH6TOFFYNLVD5O52E.jpg) A la izquierda, Donald Trump. A la derecha, sus posibles rivales, Bernie Sanders, Joe BIden y Elizabeth Warren
A la izquierda, Donald Trump. A la derecha, sus posibles rivales, Bernie Sanders, Joe BIden y Elizabeth Warren/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/KHEDYH6I7NBUHIJWQDBEVXSAIE.JPG) El ex presidente Joe Biden con los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren durante el debate presidencial demócrata (REUTERS/Shannon Stapleton)
El ex presidente Joe Biden con los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren durante el debate presidencial demócrata (REUTERS/Shannon Stapleton)

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/LLGB6PBK7FAI5COJTHEOV4FUQA.jpg) Riccardo Ehram, el periodista que tiró el muro de Berlín.
Riccardo Ehram, el periodista que tiró el muro de Berlín./arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/5JWIABMM7RGYNIITJUWYMJGN2U.jpg) Günter Schabowski, vocero y primer secretario del Partido Comunista de la RDA.
Günter Schabowski, vocero y primer secretario del Partido Comunista de la RDA./arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/VSFIPXK6CVGIDE375PCMFJF5OY.jpeg) Alemanes de uno y otro lado del muro festejan su caída el 9 de noviembre de 1989.
Alemanes de uno y otro lado del muro festejan su caída el 9 de noviembre de 1989./arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/NYPC2TXKSJFW3NF5XH4VHCHRBI.jpg) Conferencia de prensa de Günter Schabowski, vocero y primer secretario del Partido Comunista de la RDA, el 9 de noviembre de 1989. Riccardo Ehrman está sentado en el escenario, en la esquina del podium.
Conferencia de prensa de Günter Schabowski, vocero y primer secretario del Partido Comunista de la RDA, el 9 de noviembre de 1989. Riccardo Ehrman está sentado en el escenario, en la esquina del podium./arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/H54WYSNN35CHZHXHHYP4UMK7GE.jpg) El ex periodista y vocero de la RDA, Guenter Schabowski,. en una foto muchos años después de la caída del Muro, al presentar su libro "Hicimos casi todo mal"
El ex periodista y vocero de la RDA, Guenter Schabowski,. en una foto muchos años después de la caída del Muro, al presentar su libro "Hicimos casi todo mal"/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/VJ6IFABDJBBFRKM6LREGUTEYD4.jpg)